Reseñados ha podido conversar en diferido con Juan Bosco a
raíz de la publicación de su libro La
Lista.
Luis Vea (Barcelona)
Luis Vea: La lista es un libro que se
sitúa en la inmediata posguerra. Habrá quien diga: otro libro sobre la guerra
civil. ¿Qué le dirías?
Juan Bosco: Le diría: nada más lejos
de la realidad. En Canarias no hubo confrontación armada y esta novela está
ambientada, como bien dices, en la inmediata posguerra y en un lugar, la isla
de Tenerife (es decir, Canarias) en el que, por sorprendente que parezca, pudo
haber cambiado el destino de España, porque Francisco Franco estuvo a punto de
sufrir un atentado en, al menos, dos ocasiones antes de abandonar su puesto en
la, entonces, Comandancia General de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Uno de
esos atentados es el punto de partida de esta novela. Además, esta es una
historia de heroísmo humano que tiene un objetivo concreto: hablar, por fin, de
los terribles acontecimientos sucedidos aquí tras la guerra, que podrían
resumirse en una palabra atroz: genocidio.
L.V: Quizá las características de aislamiento
de Canarias propiciaron que se viviese la guerra de otro modo, no en vano el
golpe se hizo con el poder en escaso tiempo. Cuéntanos algo de esa época que no
digas en la novela.
J.B: La guerra es una consecuencia
del fracaso del golpe de estado capitaneado por Emilio Mola; y digo fracaso
porque las fuerzas armadas leales al gobierno constitucional de la República,
hicieron frente al levantamiento. La drástica división interna en el ejército
evitó un triunfo inmediato de los militares sublevados, que no fueron todos.
Ese hecho de división da lugar a la confrontación armada. Por otro lado,
Franco, que se hallaba destinado en Canarias (más bien desterrado por Manuel
Azaña al dudar este de su "excesiva lealtad"), no se sumó al golpe
hasta que vio el camino libre para jugar sus cartas. Es la muerte, considerada
accidental, del general Sanjurjo (quien iba a estar al frente del alzamiento,
como en el 32) el hecho que pone a Franco en marcha. Además, no contando con la
simpatía de gran parte de los mandos (no en vano le nombraban con diferentes
apodos como "Miss Canarias", "Paca la Culona",...), sí
tenía el apoyo y el estímulo de personas con gran peso en la sociedad de la
época, entre otros, Juan March, quien financia la operación de traslado de
Franco desde Gran Canaria en el avión Dragon Rapide. Una vez fue ganando
posiciones procedió a la eliminación de aquellos que podían hacerle sombra o,
en los inicios, frenar sus planes, como ocurrió con Balmes en Las Palmas de
Gran Canaria
L.V-Tengo interés en saber cómo ha reaccionado
en general la sociedad de La Orotava al conocer tu libro y su contenido. ¿Qué
actitudes te has encontrado? ¿Comprensión? ¿Ganas de olvidar? ¿Rechazo?
J.B: Para mi sorpresa, la reacción general ha
sido extraordinariamente positiva. Este libro se está convirtiendo poco a poco
en una especie de "mecanismo exorcista" de los terribles fantasmas y
miedos que permanecen en el inconsciente colectivo de la sociedad canaria. Me
llegan constantes agradecimientos, como si, al leer el libro, mucha gente
hubiera encontrado las palabras que siempre quiso gritar pero, por un terror
viejo que traen en sus genes, no ha podido hacerlo. Tengo un inmenso
sentimiento de gratitud y responsabilidad. Este es un libro que busca arrojar
luz sobre una época de sombras que, en Canarias, ha estado sometida al
silencio; un silencio que, bajo mi punto de visto, es fruto de la omisión
consciente, ese pecado tan social y tan de nuestros días.
L.V: Supongo que debe haber habido un proceso
de documentación. ¿Puedes explicar cómo supiste de la historia y cómo
investigaste?
J.B: Pude acceder a muchos testimonios de hijos
y nietos de víctimas, algunas de las cuales sufrieron la brutalidad de las
Brigadas del Amanecer y alcanzaron la muerte. Trabajé con numerosas fuentes
bibliográficas que consultaba constantemente y accedí a las actas municipales
del Archivo de La Orotava desde enero de 1931 hasta enero de 1941. Meses de
trabajo. Aunque a lo largo de mi vida, por familiares y conocidos, fui haciéndome
eco de muchos datos, historias de toda índole de aquellos años que, de algún
modo, quedaron grabadas en mi memoria y vieron la luz a través de La Lista.
L.V: Siendo como es un libro de ficción ¿qué
hay de verdad y de ficción en La lista?
J.B: Es una ficción y, al mismo tiempo, no lo es. De hecho, la idea central (la
lista de 86 nombres), el método de evacuación de los perseguidos y la
intrahistoria de los personajes principales sí es ficción. Sin embargo, las
descripciones de las localizaciones y del ambiente de la época, el relato de
algunos hechos concretos, muchos personajes y todos los datos aportados son
reales. Es decir, La Lista es
historia novelada; o dicho de otro modo, uso ciertos aderezos para contar algo
que, de una manera u otra, sucedió. Tan es así que continuamente recibo
testimonios que superan con creces la barbarie de ciertos momentos de la
novela.
L.V: Juan, tú provienes del mundo de la música
y ahora te pasas a las letras, aunque ya habías ganado algunos concursos
literarios. ¿Qué diferencias y semejanzas ves?
J.B: Bueno, el tema es "la palabra", en cualquiera de sus formas. La
canción quedó aparcada hace ahora seis años por causas complejas que
necesitarían de otra entrevista para ser explicadas. Tras un tiempo de
reflexión me sentí preparado para abordar un proyecto literario de envergadura,
quizás porque me sirvió de entrenamiento un trabajo previo (El Tercer Latido, Editorial Destino),
encargo de la Alianza de Civilizaciones. Después de esa experiencia me vi
mentalmente fuerte para algo más laborioso y comprometido. Y surgió La Lista. En cualquier caso, la canción
tiene una dinámica diferente, un estado mental propio. Lo mismo sucede con la
novela, pero son ámbitos distintos. Sin embargo, ambos se sustentan, al menos
en mi caso, en una experiencia previa de alumbramiento; es decir, antes de
hacer la canción, la oigo; antes de escribir la novela, la sé de arriba abajo.
¿Por qué me sucede así? No tengo la menor idea. En cuanto a la poesía, no sé si
volverá alguna vez; y la canción, qué sé yo... Quizás pudiera volver; sería una
manera divertida de descansar entre libro y libro. Pero el compromiso es con la
palabra, porque es el instrumento que me ha dado la vida, y yo no sé entender
las habilidades de uno más que en clave de utilidad y, por tanto, prima el
sentimiento de responsabilidad.
L.V: La novela contiene una gran cantidad de
personajes y de voces. Debe haber sido difícil hablar de todos ellos y crear
tantos diálogos. Háblanos de ello.
J.B: Fue necesario elaborar un esquema previo en el que definí con antelación la
historia de cada personaje. Luego me hice un guión general con la descripción
de todos los capítulos. Ese fue el instrumento que me permitió poner en juego a
tantos y tan variados personajes. Pero, he de decir que, en este caso, tuve una
experiencia muy curiosa. El único esfuerzo que debía hacer era el de mantener
la constancia en el trabajo. La obra venía en imágenes y, con ellas, llegaba
también la voz de los personajes, sus modos de sentir, de entender la vida; era
como si pudiera verlos por dentro, comprenderlos, percibirlos,... Fue
extraordinario y, al mismo tiempo, intensísimo. Con ellos reí, lloré, grité,...
Viví toda clase de emoción humana como si la estuviera experimentando en mis
propias carnes. Eso hizo posible la relación entre ellos y los diálogos.
L.V: El mensaje del libro es demoledor. La
novela que inicialmente narra una historia de esperanza poco a poco va yendo
hacia un camino opuesto. ¿No podía ser de otro modo?
J.B: Como comenté antes, el objetivo final de la obra es poner palabras al miedo
colectivo y a unos hechos terribles que perduran en la memoria de demasiada
gente. Esos hechos fueron como fueron. 1200 desaparecidos sólo en la provincia
de Tenerife, y aquí no hubo, insisto, confrontación armada; una represión
perfectamente tramada y perpetrada por los poderes establecidos tras la guerra:
la oligarquía, la iglesia, Falange Española, Acción Ciudadana,... Los datos son
tan brutales... Terminar la historia felizmente habría sido poco realista, y yo
necesitaba que hubiera realidad.
L.V: La
lista es un libro escrito de una forma muy cinematográfica. Llevar al cine
la historia no parece difícil como ocurrió con otros libros como Las trece rosas o Soldados de Salamina. ¿Te lo has planteado? ¿Tienes alguna oferta?
J.B: Tengo que admitir que es un sueño que albergo. Me lo han planteado sí, pero
no gente en disposición de emprender un proyecto que requiere una gran
inversión. Creo que la posibilidad está ahí. Quizás tras el verano, tras la
presentación en Madrid y otras ciudades, ese camino pueda abrirse. Quién
sabe...
L.V: Por último nos gustaría saber si estás
trabajando en algún proyecto nuevo, en alguna otra novela.
J.B: Sí. Esto es una máquina
que hay que mantener engrasada, Estoy en otro proyecto, otra novela, pero de un
registro absolutamente distinto. Será una historia contemporánea, que camina
entre la ciencia y el humanismo radical de su personaje principal. Y, por
supuesto, con sus ingredientes claves: intriga, personajes interesantes,...
Espero que sea, al menos, buena literatura.
L.V: Muchas gracias, Juan, por tu amabilidad y
felicidades por tu libro La lista.











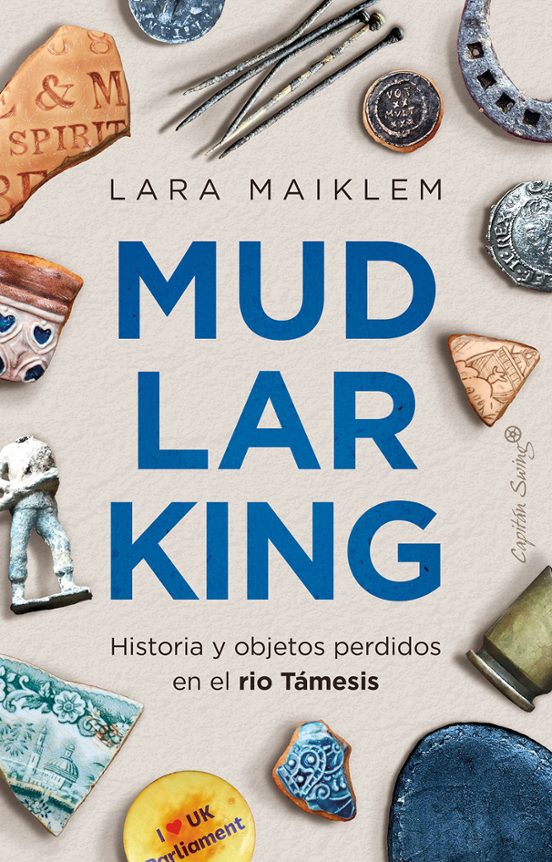



















.jpg)